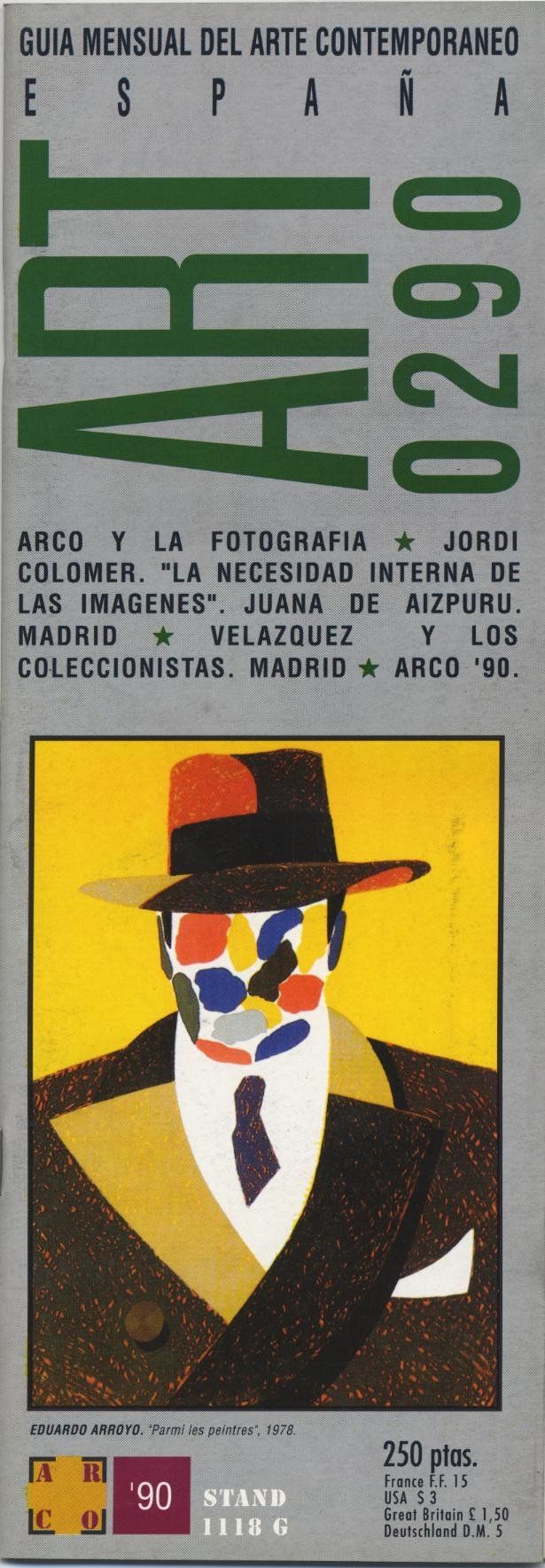"EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"
Art, 0290
A Van Dongen le habían asegurado que ir a Madrid y visitar el museo de El Prado era tan inevitable como salir con paraguas en un día de lluvia. Había viajado por unas pocas horas. El motivo resultaba tan poco evocador como supervisar el material que, sobre su obra, iba a publicarse en la revista Arquitecturas. Era un viaje sin incógnita. A las nueve, a más tardar, estaría de vuelta en Ámsterdam. Antes de que las sombras de los puentes empezaran a diluirse en las aguas trémulas de los canales.
Art, 0290
A Van Dongen le habían asegurado que ir a Madrid y visitar el museo de El Prado era tan inevitable como salir con paraguas en un día de lluvia. Había viajado por unas pocas horas. El motivo resultaba tan poco evocador como supervisar el material que, sobre su obra, iba a publicarse en la revista Arquitecturas. Era un viaje sin incógnita. A las nueve, a más tardar, estaría de vuelta en Ámsterdam. Antes de que las sombras de los puentes empezaran a diluirse en las aguas trémulas de los canales.
Al salir de la redacción, consultó su reloj cansado. Se echó el cabello hacia atrás, con un gesto decidido, pensando que todavía le quedaba tiempo para cumplir aquella cita inevitable.
Tuvo la sensación de una sala amplia, luminosa, que se abría sin prisas, como segundos de un tiempo simultáneo, hacia otras más reducidas. Entró, sin proponérselo, en una de ellas. Le pareció que bajaba los tres peldaños de un suelo liso, irreal y brillante como el pavimento de un palacio oriental tras la córnea transparente de un Marco Polo.
Alrededor de la obra, los espectadores se congregaban, estorbando la visión. Quiso forzar un camino con los codos. Eran inamovibles como piedras. Enseguida reconoció el tríptico de El Bosco en aquella maraña de figuritas que se encadenaban y desasían en el panel central con la misma firme inmaterialidad de una nube en transformación o de un espejismo. La humanidad, trocitos de vidrio inconsciente abandonados al placer de unas olas que los iban puliendo, lamiendo, erosionándolos lentamente, lentamente conduciéndolos hacia el panel de la derecha, donde El Bosco había representado la atormentada confusión del Abismo.
Allí, en el interior de una enorme cáscara de huevo, el pintor se había pintado a sí mismo, una figurita más, pero distinta, reconcentrada, asomándose al abismo de su propio sueño.
Cuando su hijo Jan lo despertó con unos golpecitos en el hombro, abrió los ojos a un ventanal donde la lluvia rebotaba con un sonido hueco.
—He soñado que estaba en El Prado —dijo—. Qué curioso. Y yo era joven.
Luego, tomó su paraguas. Le anunció que iba a dar un paseo.
—Estaré de vuelta antes de las nueve. Como siempre.
En los canales, las sombras de los puentes se aplomaban por momentos en una profundidad de agua. Pasaba una barcaza. A proa, un hombrecillo cortaba, lejano, la lluvia.
Siguió andando. Al llegar a la plaza, la lluvia había cesado. Dobló el paraguas. El día, antes de agotarse, hacía blanca su luz en las esquinas altas de los edificios. Intensa como en la creación del mundo. Tuvo la sensación de que estaba en una sala amplia, luminosa. De que, siguiera por donde siguiera, iba a ser lo mismo, siempre asomándose a su propio sueño. Consultó su reloj cansado. Las seis. Pensando que, hasta las nueve, todavía le quedaba tiempo para cumplir aquella cita inevitable.