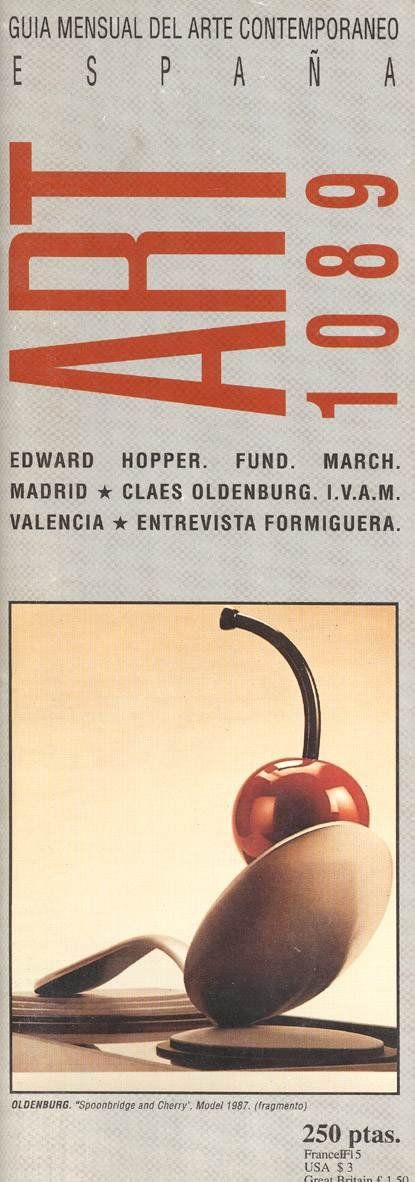"LA FUNDACIÓN"
Art, 1089
La Villa di Celle está situada pocas millas al este de Florencia. Andrea Bori, su propietario, joven a quien el destino y la tenacidad de sus mayores han dotado de una inmensa fortuna, coleccionista entusiasta de arte, pasea una mañana de otoño por su jardín anglo-chino. Detenido junto al lago artificial, contempla el islote del centro. Éste, ensimismado en su belleza de postal oriental, permanece, como la villa di Celle, ajeno al resto del mundo. Cubiertos ambos por el manso musgo de los días, ven pasar las estaciones, una tras otra: nubes sobre el agua. Andrea sacude la cabeza, se mira las manos agobiado por la idea de un tiempo que pronto empezará a hollar, insoslayable, su cuerpo. El islote y la villa han sido testigos de más de siete generaciones de Boris. Antes de convertirse, él mismo, en una generación pasada, debe acometer una empresa memorable. Súbitamente, bajo los cerezos de hojas lánguidas, se decide mecenas. Hará de la Villa una Fundación de Arte Contemporáneo.
Art, 1089
La Villa di Celle está situada pocas millas al este de Florencia. Andrea Bori, su propietario, joven a quien el destino y la tenacidad de sus mayores han dotado de una inmensa fortuna, coleccionista entusiasta de arte, pasea una mañana de otoño por su jardín anglo-chino. Detenido junto al lago artificial, contempla el islote del centro. Éste, ensimismado en su belleza de postal oriental, permanece, como la villa di Celle, ajeno al resto del mundo. Cubiertos ambos por el manso musgo de los días, ven pasar las estaciones, una tras otra: nubes sobre el agua. Andrea sacude la cabeza, se mira las manos agobiado por la idea de un tiempo que pronto empezará a hollar, insoslayable, su cuerpo. El islote y la villa han sido testigos de más de siete generaciones de Boris. Antes de convertirse, él mismo, en una generación pasada, debe acometer una empresa memorable. Súbitamente, bajo los cerezos de hojas lánguidas, se decide mecenas. Hará de la Villa una Fundación de Arte Contemporáneo.
Los artistas llegaron con el frío. Eran 20. La mayoría se conocía con anterioridad. La mayoría tenía, también, proyectos para instalaciones exteriores. Desayunan, cenan juntos. Fueron convirtiéndose en una gran familia. Andrea los observa yendo y viniendo, contagiado por su trabajo febril. Desde el principio, el proyecto que más le interesa es el de Richard Morris, un extenso laberinto construido, al pié de la colina, con láminas de acero. Morris asegura que la idea ha surgido al ver el lugar. Todo jardín que se precie tiene su laberinto. Éste (irónicamente), será un laberinto especial, un laberinto contemporáneo.
En la biblioteca descubre láminas que representan los laberintos grabados en piedra de las catedrales medievales francesas. Le muestra con vivo entusiasmo uno de ellos: en el centro, al término del recorrido, las figuras socavadas del obispo y arquitecto, sus nombres mordidos por el tiempo. Andrea quiere descifrarlos. Bori y Morris, dice el dedo del artista, señalándolos acompasadamente. Se miran. Tras un momento de tensión, ríen.
Morris, conocido por su carácter cordial, había ido convirtiéndose en un ser irascible a medida que su trabajo avanzaba. Una noche, su amigo Dani Baralan le propone bajar juntos a la ciudad. “¿Es para esto para lo que he venido a Italia?”, contesta Morris agriamente, “¿para beber contigo?”. Ahora todos lo laman Il Misterioso, pues consume en silencio los días en el interior de la obra. Un capullo que lo iba cerrando lentamente. Andrea sonríe ante estos pensamientos, con esa sonrisa despreocupada de la gente que pasa por la vida como flotando. En calidad de mecenas, hace de árbitro entre ellos. No le interesaba tanto su amistad como que el trabajo legara a buen término. Sólo parece existir el laberinto. El resto no era más en su mente que el capricho de un joven rico y ocioso.
“¿Cuándo podré entrar en él?”. “No ha llegado la hora”, es la respuesta ausente de Morris.
Cada uno dejó su huella en Villa di Celle. Pilares de piedra tendidos por la colina, serpientes de hormigón internándose por los bosques, por los macizos de bambúes, sumiéndose en el agua. Se fueron con el frío, tal como habían llegado. Entonces, Andrea se encamina senderos estrechos, fríos, oscuros. A la derecha, luego a la izquierda, dos más a la derecha. Desde el umbral que conducía al centro, ve a Morris tumbado en el suelo. Los ojos abiertos, todavía ansiosos, la luz callada en ellos para siempre. Le pareció que había un nombre esbozado en la arena, que sus labios decían: El tiempo ha llegado.