"Tirando piedras"
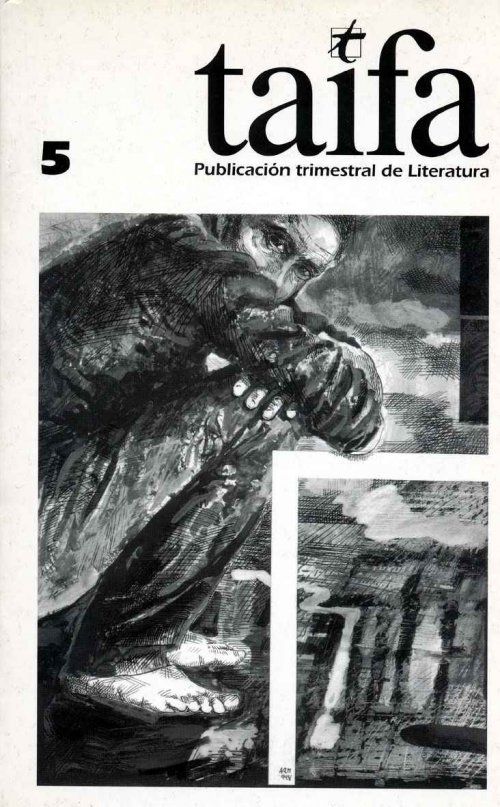
Revista Taifa nº 5. Barcelona 1998.
a Miguelito y Anna
Desde el principio, la tarea de regar los naranjos se había convertido en el símbolo de aquellas vacaciones. Mamá decía empápalos bien Lucas, que el sol se les bebe el agua, y cuida no te vayas a mojar. Equipado con mis botas de agua, llenaba los pozos de los alcorques excavados directamente en la tierra y a mi vez, aprovechando la diferencia de edad, le daba órdenes a Anita diciéndole que ahora que estaba húmeda sacara las malas hierbas. Decirle que no se mojara era del todo inútil, porque siempre terminaba por descubrir un escarabajo o un gusano al que había que socorrer en aquel caldo que era el agua de los alcorques y acababa hecha una sopa. Había que llenar por lo menos veinte (la verdad, nunca me entretuve en contarlos), los últimos con regadera, porque, aunque la manguera serpenteaba larga y potente bancales abajo, aquéllos ya estaban muy lejos de la casa. Desde la minúscula explanada de hierba que la rodeaba (toda ella salpicada de múltiples flores y plantas, una especie de compendio descabellado del mundo vegetal reunido allí por el fanatismo de un botánico loco), daba gusto ver los cuerpecillos erguidos apuntando al cielo de la tarde con sus hojas tiesas y verdes como caramelos de menta. Con los brazos en jarras contemplaba satisfecho los resultados de aquel afán mío de jardinero novato y me parecía que el triángulo de mar encajado al fondo entre los bosques de encinas, desplegándose por encima de éstas en la cúpula del cielo, venía a formar otro árbol, más grande y etéreo, que aseguraba, en esa continuidad de formas, nuestra vida aquí abajo. Mamá se acercaba por detrás y me rodeaba el hombro con su brazo que, en los últimos tiempos, era fino como un suspiro (Cada día estás más delgada, Susana, ese canalla acabará contigo, y yo preguntándome quién sería ése a quien Diego llamaba canalla, que se le afilaba la voz como una espada): “Qué bien lo has hecho, Lucas, eres el mejor jardinero del mundo”. Y, aunque la frase siempre era la misma, no dejaba de esperarla por eso. Porque más que lo que decía era el modo, esa alegría de riachuelo que le saltaba en la voz, salpicándolo todo de humedad, de minúsculos cantos rodados y de helechos. Y el corazón se me henchía como un globo rojo, que parecía que me fuera a explotar dentro.
Al cabo de unos días supe que, en esos momentos, no había que preguntar por papá, porque entonces la voz se le apagaba, quedaba quieta como esas vastas extensiones de agua opaca que son los ríos del Amazonas. Había dejado de preguntar cuándo vendría, y yo se lo agradecí en silencio, esa forma de mirarme desde el fondo de sus ojos. Cómo se enreda el mundo en los radios de tus iris, tan entendiéndolo todo pero sin entender nada, pobre Lucas, mi amor, a tus siete años. No dejará nunca de asombrarme tu inmensa confianza de niño, esa certeza de que nada malo nos puede suceder. A mí porque me protege algo que está por encima de mis propias fuerzas, como si el mundo fuera una esfera perfecta, compacta y cerrada, a la que nada le puede llegar desde fuera; a vosotros, porque, en todo caso, siempre estarán papá y mamá para salvaros.
Hoy, nada más llegar de la playa, y mientras aparcaba el coche, he oído sonar el teléfono y corriendo he ido a cogerlo. Como una tonta, como una adolescente que espera ansiosa la llamada de su enamorado, no tenía aliento al levantar el auricular, acercármelo a los labios, un hilo de voz que apenas tengo fuerzas para juntar: “¿Sí?”.
—¿Cómo están mis naranjos?
La voz de Diego me ha sobrecogido con la inoportunidad de algo que no esperamos y que viene a suplantar lo deseado. Pobre Diego; me deja su casa de campo, sin más condición que le riegue los naranjos, y ahora lo estoy odiando por ser él quien llama. Se da cuenta. “¿Esperabas otra llamada?”. “Soy una imbécil”, me disculpo, “no sé cómo se me ha ocurrido, ni por un momento, que él pueda llamar”. “Ese hijo de su madre no te merece”. Le pregunto cómo le va por Cerdeña, y él me asegura que su novio sardo es un encanto, pero que no va a cometer el error de pensar, como otros, que eso es para siempre. También le digo que me he traído el ordenador portátil, para dejar lista la documentación de los catálogos que hay que imprimir en septiembre. Lo oigo resoplar del otro lado: “Por Dios, Susana, ¿no puedes dejar de trabajar ni siquiera en vacaciones?”. Le aseguro que eso me distrae y hace que, a ratos, deje de pensar en Fernando. También la playa de Sant Roc, que hemos descubierto, me relaja. Revolcarme en el agua con los niños y mamá súbete a la colchoneta y risas y ahogos y chapuzones como si de pronto hubiera recuperado mis trece años. Bajamos los tres a media tarde y subimos a eso de las ocho. Cada dos días, nos paramos a comprar provisiones en el supermercado. Esa rutina diaria de trabajo matutino a la sombra de la parra, comidas, siesta y regar los naranjos, playa y de nuevo la cena y recogerse temprano como las gallinas, hace que duerma como una niña, con el canto de los grillos en las orejas, lo tranquilizo y él me hace prometer que no voy a trabajar tanto pues la sombra de la parra es para tumbarse a la bartola y no para enchufar el portátil, te quiero en buena forma cuando empiece la temporada. Cualquiera diría que eres un entrenador de fútbol y no un galerista excéntrico y loco, y aquí arremeto con el mejunje de plantas que salen por todas partes, sin ton ni son, en la explanada. Y enumero aves del paraíso, camelios, gardenias, plúmbagos y bignonias, granados, claveles chinos, espinos, orquídeas y hortensias de invierno y dientes de león, cóleos, daturas etcétera. Él se ríe y me cuelga con un vete a la mierda, que entonces yo me preguntaba quién sería ese hijo de su madre que no merecía a mamá, y no le encontraba sentido, porque era tan evidente que cualquier hijo lo era de su madre que no tenía ni pies ni cabeza llamar a alguien así, y menos con la rabia con que Diego, el jefe-amigo de mamá, lo hacía. Era como llamar a un niño niño o a un mono mono. Que la señorita Blanca, la de primero, decía que eran nombres comunes. Para identificar tenían que ser propios, de esos que se escriben con mayúscula, como Susana y Fernando, que eran papá y mamá. Aunque vaya lío lo de los nombres. Si vas a un estadio de fútbol y gritas Susana, más de una se levanta. Y, aunque ninguna será mamá (ella odia el fútbol), todas se identifican con el mismo nombre, quedan como aplastadas por él. ¿No podría tener cada persona que habita la Tierra un nombre distinto, algo que hiciera que Susana, mi madre, no fuera igual a oídos de un desconocido que esa otra Susana que se alza en una de las gradas para vitorear con grito demente el último gol del Barça? Pero esto no se lo decía a la señorita Blanca, porque me hubiera contestado, con esa tremenda falta de lógica que a veces tienen los adultos, que para eso ya está el apellido, como si no hubiera dos Susanas Vidal repetidas en el mundo. Susana, esta Susana que es mi madre, se acercaba a la cocina, las sandalias de playa despegándose a cada paso de sus talones con un ruido de succión, como si no quisieran terminar de despegarse. Colgué el auricular del teléfono supletorio y ya estaba Anita a mi lado amenazándome con decírselo a mamá. ¡Calla, mocosa! “¡Mamáaa... me ha llamado mocosa!”, un llanto como una cascada saliendo de aquel cuerpo donde se apelotonaban tres años de vida, pero sin chivarse porque sabía de antemano que cuando mamá se metiera en la cocina para fregar los platos de la cena, dejándonos en el porche, donde poníamos la mesa, con una nube de mariposas nocturnas girando alrededor de la luz y creando sombras gigantescas en las paredes y otra invisible de mosquitos haciendo diana en nuestras piernas, mi helado de tres sabores sería en silencio para ella. Mamá le había mentido a Diego descaradamente pues ni se recogía como las gallinas ni tenía el sueño plácido de Anita, pongamos por caso, que, en cuanto ella la metía en la cuna, caía hecha una marmota, tanto trotar para arriba y para abajo como una cabra de monte todo el santo día. Estaba seguro de que esa noche la oiría rondar por el piso de abajo, al igual que todas las noches, la imaginaría encendiendo un cigarrillo y apagándolo, haciendo girar distraídamente su alianza que, con el peso que había perdido, le venía ancha. Se la sacaría y miraría la palabra grabada en su interior en finísima cursiva, cada una de las letras girando en aquella dorada órbita planetaria hasta formar un nombre: Fernando. Más tarde trataría de concentrarse en su lectura de vacaciones, y rondaría por el Vernon Hotel en tanto hacía tiempo, esperando que el teléfono sonara. Al final, el canto monótono de los grillos y el ulular de una lechuza a lo lejos me embarcaban en el sueño, y dormía a pierna suelta hasta que la luz del nuevo día se colaba en la habitación en forma de una lechosa claridad de humo que dejaba adivinar el contorno de las cosas. Daban ganas de palparla con las manos, de olerla y hasta de masticarla, pues esa luz era la promesa del nuevo día que me llegaba a la nariz con el olor de las tortitas que mamá ya estaba haciendo en la cocina.
—¿Te acuerdas de lo que nos prometiste ayer?
Masticando una tortita que había untado con dos cucharadas colmadas de mermelada de frambuesa. Y claro que se acordaba. Yo ya lo sabía, porque ella no faltaba nunca a sus promesas, pero de todos modos no está nada mal que me lo recuerdes, Lucas, no sé qué me pasa estos días. Tengo la cabeza en las nubes. Come con la boca cerrada o acabarás tragándote una avispa. Vaya con estos bichos, en cuanto pones algo en la mesa a un panal de rica miel etcétera. Qué calor. El día promete.
Me paso la mañana terminando la bibliografía del artista inglés Martin Camera, que inaugura el veinte de septiembre la nueva temporada. Lucas y Anita andan por la era, revolviendo la escayola en una carretilla de juguete. Sube Anita sofocada, quiere dos cucharas para hacer la pasta, grandes, especifica, y yo sé que eso significa largas. Le doy dos viejos cucharones de aluminio, sabiendo que a Diego no le importará, y ella se desvanece entre dos macizos de laurel, camino de la era, enarbolándolos con el orgullo del que ha conseguido un gran trofeo. Entro en la cocina y preparo gazpacho y una tortilla de patatas. Anita protesta ante su tazón de pizpacho, pero al final no deja una gota frente a la amenaza de que, si no se lo toma, se queda sin circo. A media tarde (calculamos por la altura del sol, por el sucederse de luces y sombras y el calor del verano sobre la piel, ese ritmo, como un latido de sangre, que el mismo paso de los días te inyecta suavemente en el cuerpo) me acuerdo del reloj, el único reloj que hay en esta casa y que no está dentro, sino fuera: el reloj del coche. A la playa se puede llegar a las cinco y diez o a las cinco y media, no hay gran diferencia. Pero se supone que el circo es una cita exacta con su reloj siamés de doce horas y sesenta minutos por hora y única función diaria de nueve a una de la madrugada, tres días, no se lo pierdan. Al llegar a la puerta del coche me doy cuenta de que las llaves no están donde deberían, en el bolsillo del short, y me pongo a buscar como una loca, pues de pronto me domina una de esas intuiciones que de forma irracional creemos ciertas, como si la llave del coche hubiera ido a esconderse al mismísimo centro de la Tierra. “No la encontraré”, me digo en tanto rodeo el coche, revuelvo la ropa de la habitación, hurgo debajo de los sofás, y la memoria y los pasos desandan todos los caminos andados desde el día anterior. “Niños, no os mováis, no vayáis a darle una patada y se esconda más sin que nos demos cuenta”, les ruego, casi como si la llave estuviera viva y fuera un maleficio. Obediente, Lucas sigue haciendo sus deberes a la sombra de la parra y Anita pregunta con esa rotundidad propia de los niños: “¿No podremos ir al circo, que nos lo prometiste ayer? ¿No podremos volver nunca más a Barcelona?”. “Claro que no podremos, tonta”, le dice él sin levantar la cabeza de las sumas. A eso de las ocho, me rindo, y entonces Lucas pregunta si puede ayudar, que cómo es exactamente la llave. “Plateada y con la cabeza redonda y plana, de plástico negro”, me dijo mamá sin esperanza. Y yo me puse a buscarla. Primero por la era y luego por la explanada. Entonces me acordé de mi amigo Francis, que decía que, para encontrar un objeto perdido, bastaba con tomar una piedra al azar y lanzarla por encima del hombro mientras pensabas con fuerza en ese objeto como si el mundo entero se hubiera ido al carajo y sólo existiera eso. Y así me lo figuré, mientras tiraba la piedra que, rebotando, fue a parar debajo del coche, muy adentro, que me tuve que meter hasta que salí con la llave.
—Eres genial, Lucas —dijo mamá estampándome un beso que olía a cansancio en la frente. Le daba vueltas a la llave y no terminaba de creérselo. “Pero si es muy fácil”, le decía yo: “Basta con tirar una piedra”.
El Circo Omar levanta su carpa azul y blanca, emplumada con banderines de colores en la punta, junto al campo de fútbol de Sant Roc, tras la vía del tren que separa el pueblo de la playa. Por el tamaño, enseguida me doy cuenta de que es un circo familiar, uno de esos circos de la infancia en que un puñado de personas unidas por relaciones de sangre se desdoblan infatigablemente en un sinfín de números. Llegamos pasadas las nueve, pero la taquilla está vacía y, a pesar de que los pocos niños que hay en el estrado de madera de la entrada no pueden controlar su impaciencia, y saltan y se escurren y se agitan como insectos bajo la mirada entre comprensiva y paciente de sus padres (es una mirada de vacaciones, me digo), la taquillera no aparece hasta las nueve y media pasadas, rubia de bote y una cola de caballo hasta la cintura peinada muy tirante hacia atrás, lo que remarca, junto al maquillaje, unos rasgos de escultura primitiva. Mientras entra en la taquilla, me fijo en las medias de rejilla con costura y en sus zapatos negros de plataforma que, junto a la delgadez de su cuerpo torneado, crean la ficción de una altura que está muy lejos de tener. Con acento italiano me interroga ¿palco o platea?, esbozando el compromiso de una sonrisa, apenas quinientas pesetas más, qué poca gente hay hoy, non llenaremos. Escojo palco y me pregunto qué papeles desempeñará además de éste. Le asigno el de equilibrista y ayudante de mago, y no me equivoco del todo. Sí me equivoco en cuanto al revisor al que, por ser tan poca cosa, no le doy más papel que ése. Y me asombro al verlo aparecer en la pista con su baúl de serpientes, y más tarde caracterizado de faquir atravesándose el pecho con agujas de alquimista y tragando nubes de fuego.
La presentadora, frac azul metalizado y solapas rojo fuego, es la cara envejecida de las fantásticas equilibristas ¡Hermanas Tadini!, de ¡Vivianna, la mejor contorsionista del mundo! O de la maga Chiara (la taquillera y una de las Hermanas Tadini) ¡capas de esindir en dos a su ayudante (no es otra que Vivianna) sin que sufra daño alguno! Y hace acopio de voz, parece tan fatigada, en tanto presenta sin convicción un número tras otro, las mismas personas encarnando identidades distintas gracias al cambio de traje y de habilidad. Miro a Lucas y Anita, que están embobados viendo al pequeño de la familia, Omar, un alud de entusiasmo mientras va de un lado a otro haciendo restallar el látigo a los pies del pony sobre el que un triste chimpancé disfrazado de rey se deja trotar, o presenta a los animales esóticos del sirco (el mismo pony y una llama con una piel que parece una manta usada), y hace de listo en el número del payaso tonto, o se esconde con su hermano (también Tadini, sólo que Amadeo y unos quince años mayor) bajo la negra carcaza del toro que habrá de embestir al pobre payaso y funambulista esforzado (tendrá más de setenta años y lo suyo es temblar como una hoja), o danza la balalaica disfrazado de ruso, entregándose de rodillas en un patinaje final que lo deja sudoroso y sin aliento a la orilla de la pista, con los brazos abiertos frente a un público entusiasmado de niños que aplaude a rabiar. A cada tanto Omar se acerca a la presentadora, le sonríe con su boca de niño y cambio de dientes, un gesto cómplice arrimándose brevemente a ella, a su traje de cielo y fuego que no aguanta la dentellada de los focos, y ella le pasa el brazo por el hombro, una sonrisa ida y tan cansada desde arriba. Me pregunto qué historia de esfuerzo y sufrimiento se esconde tras esta familia Tadini, tras la mujer-mejillas hundidas a fuerza de cataclismos, ojos de cuenca pluvial, sedimentados y sin brillo. Por unas horas, inventando la vida de los demás, me olvido de la mía propia.
La función termina con la familia Tadini al completo desfilando alrededor de la pista, agitando banderas internacionales que en vano tratan de disfrazar con ese ondear de franjas, insignias, colores y estrellas la modesta realidad del Circo Omar. En el ambiente sofocante de la carpa, Amadeo Tadini trata sin éxito de reforzar el efecto con unas palabras finales sobre la magia del circo y mientras haya niños y niñas como vosotros en el mundo el sirco seguirá vivo en el anima di tutti. Yo lo miraba al hermano de Omar y veía cómo toda la gente se iba levantando. Le pregunté a mamá por qué se iban, si todavía no había terminado de hablar. Nosotros nos quedamos hasta el final. Las luces se fueron apagando y la cenefa de caballitos azules que circunvalaba la pista galopó hacia la oscuridad. Mientras el coche enfilaba el caminito de tierra que llevaba a casa, le hice prometer a mamá que volveríamos al día siguiente, y al otro. Ella hizo un cálculo mental, y yo sabía que estaba barajando cifras. “Está bien”, dijo y, como para sí misma: “No será ninguna ruina”. “¿Lo prometes?”. Llevándose dos dedos a los labios y besándolos en un signo de juramentado: “Seguro”. Yo miraba la luna, redonda como una boca de luz entre los álamos que nos escoltaban, y me figuraba que era Omar, Omar haciendo equilibrios boca abajo sobre una torre de sillas, rozando con sus pequeños pies de gimnasta la punta de la carpa, contemplando feliz desde arriba aquel círculo de niños que lo ceñía en un ¡Ohhh...! de admiración general.
Al segundo día, Omar ya se había fijado en mí, y, al tercero, era ya una mirada de complicidad tan clara que sobraban las palabras. Mamá se había acercado a la señora Tadini, que era la presentadora y, según mamá, la madre de todos; a saber: Omar, Chiara, Vivianna y Amadeo. Del domador de serpientes no estaba claro pues, aunque tenían la misma cara, venían a ser de la misma edad, y qué decir del payaso que podía ser el abuelo, decía mamá. “¿Qué dices?”, le preguntaba Anita, sin entender palabra. Para ella esta genealogía reducida de nombres y caras resulta tan incomprensible como fácil de entender la ilusoria realidad de un circo en el que viven “por lo menos, por lo menos, cien personas”. Àngela Tadini me da las gracias cuando la felicito por el esfuerzo de mantener el circo. Sonríe y, por un momento, se anima: “È Omar, il mio píccolo figlio. Ha tanto coraggio”. Le pregunto si desmontan esta noche, dónde estarán mañana. Distraídamente hace marcas en el suelo con la punta gastada del zapato; la pernera de su pantalón azul levanta una minúscula nube de polvo. “Non credo”, dice, y su rostro vuelve a ensombrecerse. Han dejado a un miembro de la familia atrás y tienen que esperarlo.
Al día siguiente, en tanto trato de remolcar desde lo hondo la colchoneta en que Lucas y Anita se pelean por su fragmento de isla, me fijo en una figura que atraviesa la vacía extensión de arena en dirección a la orilla. Su carácter familiar se acentúa a medida que me acerco nadando y tirando como buenamente puedo de esa isla donde Anita está a punto de sucumbir. “¡Jolín, me vas a tirar!”, se queja y, ante la inminencia de una derrota, decide repentinamente que es mejor dejar de ser pirata para encarnar a una ondina que se deja llevar a mis espaldas. “No me pongas las manos en los ojos”, le ruego tragando agua.
Ha plantado una sombrilla roja en la arena. Se saca el pareo. Lleva un biquini morado que apenas oculta nada, porque no hay gran cosa que ocultar. Se dirige al agua. Llegamos a la orilla casi al mismo tiempo.
—Buona sera —dice Àngela Tadini sumergiéndose y volviendo a salir en espiral. Con las palmas de ambas manos se echa el cabello corto hacia atrás—. Com´è bella l´acqua! —abre sus ojos de palmera mojada y de pronto me parece distinta, más elástica, más joven—. La he reconosido por i bambini —los mira alternativamente y luego, fijándose en Lucas—: Omar è lassú —señala el camino de tierra que bordea, delimitándolos, la playa y la vía del tren.
—¿Puedo? —me pregunta Lucas, sin darme tiempo a contestar. Y salí del agua corriendo, antes de que mamá me dijera nada.
Encontré a Omar un poco más lejos, allá donde las flores de los Don Diego de Noche, arracimados junto a los raíles, se abrían perezosamente. Llevaba al pony de las riendas y andaba como distraido, aunque enseguida, sin que antes hubiéramos cruzado palabra, me invitó a montar con un gesto de la mano y una sonrisa de su boca a la que por lo menos le faltaban cuatro dientes. Vi que uno de los de delante estaba a punto de caer y le dije, para hablar de algo, que pronto vendría el Ratón Pérez. Aventó el aire con su mano libre (la otra sujetaba las riendas y una bolsa de palomitas) y un: “Io non credo n´esas cosas; son cosas de niños. Ne vuoi?”, y me ofrecía palomitas, que me dejó con la boca abierta. Omar, el rey de circo, no creía en el Ratón Pérez. Mientras comíamos palomitas, le hice una pregunta, para ver en qué creía. Y entonces le pregunté si creía que era posible encontrar un objeto extraviado simplemente cogiendo una piedra y tirándola por encima del hombro. Y aquí, para que se convenciera, le expliqué lo de la llave. Se puso muy serio y dijo me parese que per trobare mio padre vamos a nesesitar qualcosa di piú di una pietra. Y, para que no me lo tomara a mal, me explicó que Él, en cuanto cambiaban de pueblo, siempre se quedaba atrás, y todos tenían que esperarlo, que su madre Àngela siempre le decía tienes más hermanos en el mundo que estrellas hay en el sielo, que cada uno es hijo de una braga. Y, aunque me dije que un padre no era exactamente un objeto (no sabía si el truco de Francis funcionaba en esos casos), la expresión de Omar me recordó algo. Pensé en el hijo de su madre de que hablaba Diego; aunque, por muchas vueltas que le di, no encontré la relación. Estuvimos paseando un buen rato, en silencio. Yo miraba las flores de los Don Diego, más y más abiertas a medida que caía la tarde, sus trompetillas color fucsia y amarillo, y también rayadas por la mezcla de semillas, despidiendo un olor que imaginaba formado por cientos de cuerpos diminutos e invisibles lanzados al aire, en una llamada que ni siquiera el tufillo del pony era capaz de acallar.
De vuelta, pensando en aquella constelación de hermanos, pregunté: “El circo es de Omar, ¿verdad mamá?”, me pregunta Lucas, de vuelta a la casa. Los codos apoyados en el asiento delantero, se inclina sobre mi hombro derecho, inundándome de un olor a palomitas: “Claro, cariño”. ¿Qué otra cosa podría decirle?. ¿Que el padre de Omar también se llama Omar y que el circo lleva su nombre?
No deja de impresionarme llegar a esta casa perdida en medio del campo de noche. Cuando bajamos a la playa es de día, así que siempre me olvido de encender la luz de la entrada y luego tengo que enfocar los faros delanteros del coche hacia la puerta y desesperarme un rato con las llaves, que no terminan de encajar en la cerradura, mientras la oscuridad respira y se aprieta a nuestro alrededor lo mismo que si fuera un animal vivo. Suena el teléfono y entro corriendo en la casa diciéndole a Lucas que se encargue de Anita, por lo que volví al coche a recogerla. Noté que se había dormido por lo que pesaba en brazos. Mamá acababa de colgar el teléfono y estaba así, con la mano posada en el auricular, de espaldas y sin terminar de soltarlo, cuando le pregunté:
—Mamá, ¿pueden pesar los sueños?
Discretamente, sorbió por la nariz antes de contestar.
—Más de lo que te imaginas, Lucas. Más de lo que te imaginas.
Y, al volverse, haciendo girar la alianza en el anular de su mano derecha, vi que tenía dos manchas oscuras en su camisa blanca, a la altura del pecho y, aunque ella trataba de disimularlo, supe que eran los brocales de los pozos de lágrimas de sus ojos.
Esa noche no la oiría rondar por el piso de abajo. ¿Qué sentido tenía esperar un futuro que ya era pasado? Era como cuando había que ir al pediatra y sabías que tocaba vacuna. Durante horas, la cabeza no dejaba de darle vueltas a la longitud de la aguja, al momento del pinchazo, a la lentitud exasperante con que el líquido penetraba. Y luego todo ocurría tan deprisa que era casi un alivio sentir en la carne la realidad del pinchazo que, en el mismo presente, ya se volvía pasado. Alguien había llamado y, aunque yo tenía los brazos ocupados con aquel saco de patatas que era mi hermana, de nada me hubiera valido correr a la cocina y coger el supletorio, porque viendo a mamá ya sabía todo lo que había que saber, a qué nombre propio se refería Diego con el tan traído y llevado hijo de su madre. Y había esperado hasta el penúltimo día de vacaciones para llamarla, para decirle lo que tuviera que decirle, dejándole el alma durante un mes lo mismo que el abuelo de los Tadini allá arriba sobre la cuerda floja, temblando como un condenado y sin poder remediarlo. Él es un hijo de su madre, sea lo que sea eso, pensé dándole la razón a Diego.
Al día siguiente no bajaríamos a la playa, porque mamá estuvo muy ocupada haciendo las maletas y recogiendo la casa. Hacía uno de esos días de primeros de septiembre en que las cosas por fin se pueden tocar, tras todo el calor de agosto. Una brisa limpia las libera, y se puede respirar a pleno sol, y el aire te entra en los pulmones como si fuera una bebida fresca.
Mientras regaba los naranjos, empapando bien la tierra de los alcorques, casi como si fuera a ser la última vez en que iban a recibir el don vital del agua, y viendo la multitud de pequeños brotes transparentes con que habían agradecido mis desvelos, me pregunté si no debería estar más preocupado pues, a buen seguro, Diego no vendría antes de octubre. Se lo dije a mamá, y ella me dijo que no me preocupara tanto porque ahora ya iban a empezar las lluvias y que a mis naranjos les bastaría con eso.
—El agua de lluvia es mucho mejor que el agua almacenada en una balsa, ¿te das cuenta, Lucas? El agua de lluvia es libre y la de la balsa suele ser agua estancada.
Y yo me daba cuenta de que al hablar del agua y de los naranjos estaba hablando también de otras cosas; aunque, para ser sinceros, no sabía muy bien de qué.
Al atardecer, cuando ya hubimos guardado la manguera en el cuarto de las herramientas y cerrado la casa y comprobado que todo estaba en orden, tal como lo encontramos hacía un mes, mamá dijo que ya era hora de volver a Barcelona y dar por terminadas nuestras vacaciones. Entonces, al meter la llave en el contacto del coche, se dio cuenta de que algo faltaba en su mano derecha.
—Prueba con la piedra —me dijo mamá, sin tan siquiera intentarlo ella.
Y, aunque yo lo imaginé con todas mis fuerzas, como si todo el resto del mundo se hubiera ido al carajo y sólo existiera eso, su forma de anillo planetario girando en el vacío interestelar, con las letras de su nombre grabadas por dentro, supe, en el mismo momento de lanzarla sobre mi hombro, que esta vez no iba a ser tan fácil como tirar una piedra. Octubre 1997.

